
Podía pasarse horas mirando cómo los caracoles aprovechaban la tierra húmeda después del verano para poner sus huevos. Luego, con mucho cuidado, los sacaba con una palada de tierra solo para observarlos, blanquecinos y traslúcidos, con aquel pequeño ser vivo creciendo en su interior. Después los devolvía a su agujero, con mucha delicadeza.
Era una niña. Tenía la gran suerte de tener un jardín lleno de bichos. Y una alberca. Bueno, la alberca, que soy yo. Aunque les hablo desde el pasado, porque ahora soy otra cosa. En aquella época las albercas en los jardines servían para acumular el agua dulce y el agua de lluvia para regar. En las zonas de costa había sequías que hacían que el agua del mar entrara hasta los pozos, haciendo que de los grifos saliera agua salada. Eso era terrible para los cultivos, porque se secaban si los regaban con ese agua (por efecto de la osmosis). Y luego está lo de los pececillos de agua dulce que murieron cuando empezó a salir agua del mar por las tuberías…
El caso es que durante una época hubo cortes de agua. Solo cuatro horas de agua al día (que solía ser por la noche) aunque, eso sí, agua dulce. En esas horas llenaban las albercas para tener agua de regadío. Yo era una alberca modesta, no llegaba al metro de altura. La idea era almacenar, pero acabé siendo objeto de juegos de las niñas. En verano se bañaban, y en invierno rescataban y estudiaban a los bichos que acababan en mis dominios.
Aunque había alguien que lo hacía durante todo el año. Lucía se preocupaba tanto por los bichos que caían al agua que, a veces, no podía dormir. Se despertaba, se erguía en su camita, se ponía las zapatillas despacio, creyendo que nadie más se daba cuenta, y arrastrando un poquito los pies, abría la puerta y salía a la parte de atrás de la casa. Se subía en una caja de madera que tenía apartada en una esquina y, con una red limpiapiscinas de esas para retirar las hojas de la superficie, sacaba a los bichos que veía flotando. Era tan pequeña que apenas tenía fuerza para sacarlos, pero también era testaruda y hasta que no los sacaba a todos, no paraba. A veces eran pocos. Otras había un montón que iba a cumulando en mi borde de cemento.
El sistema era siempre el mismo: los sacaba, cogía una hojita seca, los levantaba en volandas de la red del limpiapiscinas, los ponía sobre la superficie y soplaba un poquito para que se secaran. Les hablaba. Les contaba que, al ser bichitos tan pequeños y la alberca tan grande, debía parecerles como el mar. Y hablaba y soplaba un poquito durante un ratito. Algunos bichos se movían, se estiraban, caminaban y, de tener alitas, acababan echando a volar. En esos momentos a Lucía se le iluminaba la cara. Otros, los pobres, estaban requetemuertos y no había forma de resucitarlos. Entonces Lucía se quedaba muy seria, en silencio durante un rato, y cantaba muy bajito: “Pobre bichito, pobre bichito, que no sabía nadar. Pobre bichito, pobre bichito, que cayó en el mar”.
La madre de Lucía se asomaba a la ventana que daba a mi zona y, por una rendija de la persiana, vigilaba a Lucía. Y escuchaba la letra de la canción que se había inventado para los bichitos. Y lloraba, que yo lo sé, aunque no podía verla.
A Lucía, que vivía en un pueblo de costa, no le gustaba el mar. Lloraba desconsolada cuando lo veía. Así que no iban a la playa. Y su madre esperó, paciente, a que los años y la adolescencia hicieran su efecto. Lucía creció y acabó quedando con sus amigos para ir a la playa.
Cuando pasó el tiempo, cuando se fue la sequía, me vaciaron de agua, elevaron mis muros y me techaron. Ahora soy una especie de cuarto de juegos, sala de reuniones o caseta de jardín, de todo un poco. Aquí viene Lucía con sus amigos a veces, a leer, a jugar a videojuegos, o a contar historias.
Todos saben que Lucia es adoptada, entre otras cosas porque su mamá lo dice abiertamente. Un día uno de sus amigos, Abel, le preguntó si recordaba algo de antes, algo de su vida pasada, antes de ser adoptada. Lucía se quedó pensativa y dijo:
– Era muy pequeña, pero cuando tenía siete u ocho años, un día empezó a llover en el jardín, cuando esto era todavía una alberca. Y olí la tierra mojada, que había estado tan seca… Y recordé que había olido eso mismo antes, en otro lugar, muy lejos… antes del viaje.
Y se hizo el silencio. Porque todos sabían o intuían de qué hablaba Lucía. Yo, que era una alberca, no sé de viajes ni de cruzadas. Solo sé de niñas que cantan y que cuentan historias. Pero los años no habían borrado el profundo dolor al evocar lo que ella había elegido llamar “el viaje”.
Dicen que hay lugares en los que la vida se hace tan dura que hay que huir, atravesar desiertos y montañas, hacer largas travesías que muchos no superan. Dicen que muchos niños y niñas mueren por el camino. O son vendidos. Prostituidos. Tratados con crueldad. Y luego, olvidados en el fondo del mar. Olvidados. Olvidados sin nadie que les cante. Olvidados o tal vez recordados por madres y padres que lloran lágrimas secas.
Madres y padres, o hijos e hijas, quién sabe, que esperan un día que la huida tenga sentido, o que esa tierra cobre vida cuando, un día, empiece a llover.
– ¿Sabes que eso tiene un nombre, Lucía?
– ¿El qué?
– El olor a tierra mojada. Tiene un nombre.
– ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama?
– Petricor.
Lucía piensa en los bichitos que sacaba del agua, en su empeño por rescatarlos a todos. Y en lo bonita que es esa palabra: petricor. En lo bonito que es saber que el olor a tierra mojada tiene nombre.
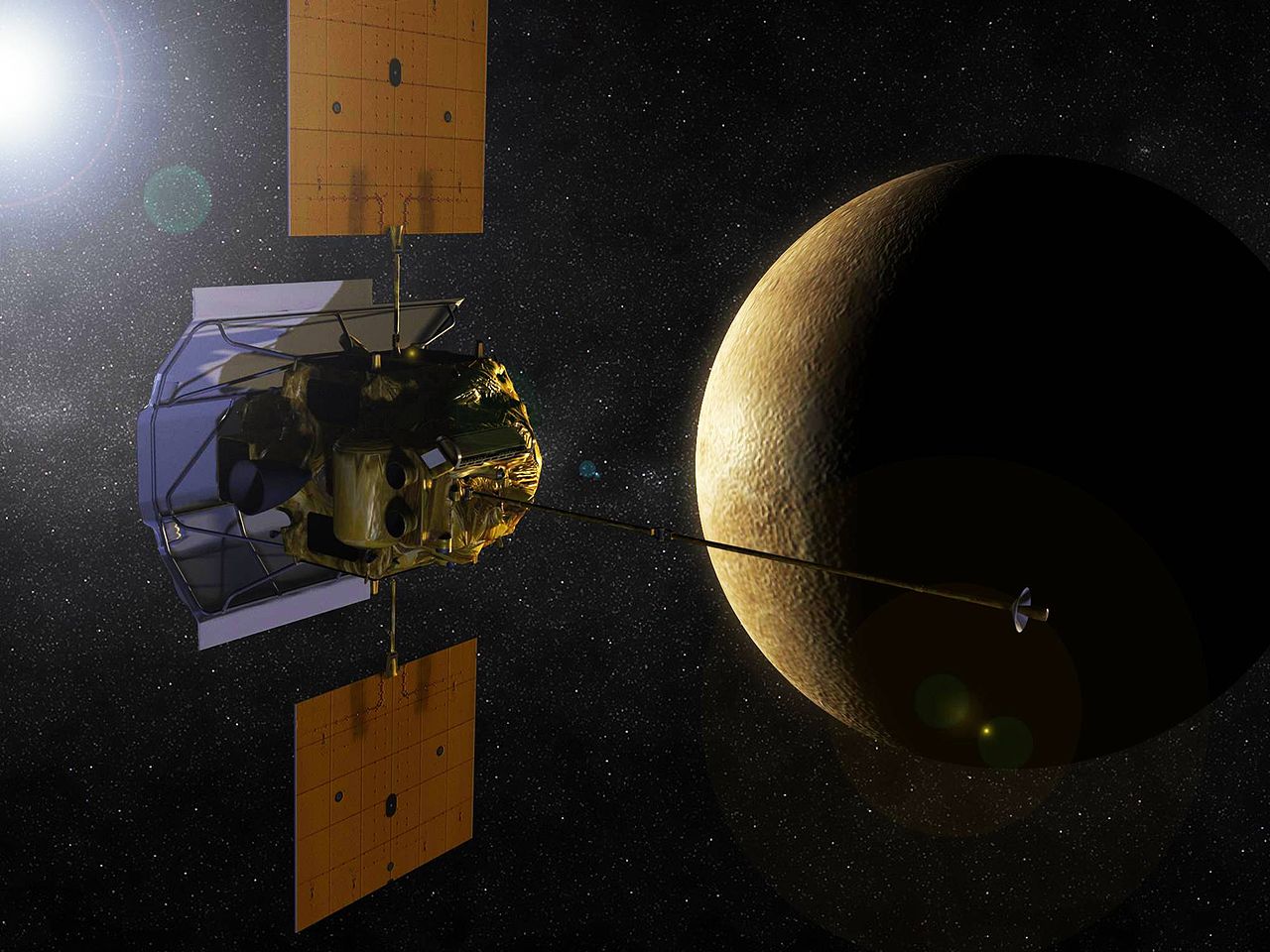

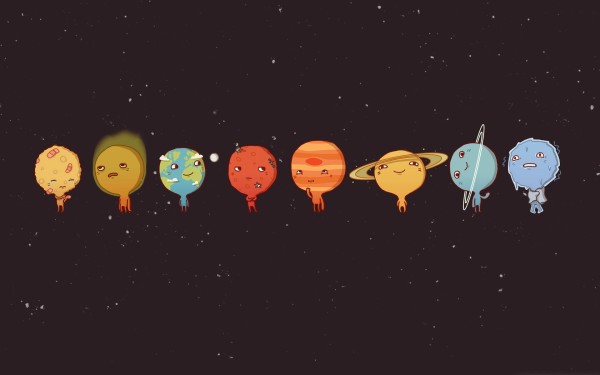


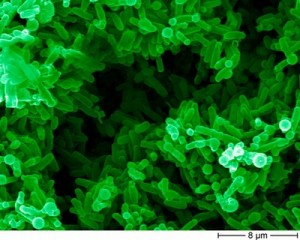
 Por las tardes es cuando más me acuerdo de ti… y de ella.
Por las tardes es cuando más me acuerdo de ti… y de ella.
