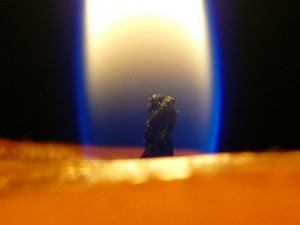Érase una vez que se era, como todas las cosas que existen y existirán… No, no… Un momento. ¿Existirán? ¿Pero no dicen que el Espacio y el Tiempo son uno solo? ¿Que se crearon a la vez y son inseparables? Por tanto, si algún día dejase de existir el espacio (ese horrible espacio que nos separa y nos enfrenta), si algún día dejase de existir el espacio… el tiempo también desaparecería, ¿no?…
Érase una vez que se era, como todas las cosas que existen y existirán… No, no… Un momento. ¿Existirán? ¿Pero no dicen que el Espacio y el Tiempo son uno solo? ¿Que se crearon a la vez y son inseparables? Por tanto, si algún día dejase de existir el espacio (ese horrible espacio que nos separa y nos enfrenta), si algún día dejase de existir el espacio… el tiempo también desaparecería, ¿no?…
Es tan difícil imaginar un Universo sin tiempo…. Y aún más complicado imaginar la ausencia de espacio. Pero puesto que nos movemos en el campo misterioso y voluble de los cuentos, dejemos que sea la fantasía la que nos lleve por este inextricable camino.
Continuar leyendo «La nave espacial»
Érase una vez que se era, insisto, sin más (que las elucubraciones nos llevarían mil cuentos o a saber), una nave espacial que quería regresar a su planeta. Navegaba ella sola por el espacio interestelar con todos sus sistemas activados y funcionando correctamente. Tenía un listado de misiones que cumplir, aunque con toda la instrumentación de la que disponía la cosa era relativamente sencilla. Estaba un poco aburrida y el tedio la tenía algo existencial… demasiados libros digitales sobre filosofía de la ciencia y pocos de ciencia ficción.
Para compensar, a veces, nuestra nave veía alguna de esas películas catastróficas del espacio en las que un ser extraño, procedente de otra civilización (alienígena, la llamaban ellos, que es una palabra del inglés que significa “extranjero”, aunque no sabemos explicar muy bien qué es eso de “extranjero”…), alteraba la paz de los que habitaban la nave y todo acababa en destrucción poco menos que estilo zombi (otra versión algo más pringosa de invasiones y muerte por doquier)…
Las veía con una colección de sentimientos encontrados, casi por puro masoquismo, porque la verdad es que no le gustaban nada, pero así al menos veía algo de acción, ya que lo más emocionante en el interior de la nave era contemplar cómo se encendían y apagaban algunos pilotitos de colores de los paneles de control… Luego las pesadillas mezclando las luces de los pilotitos con la extinción alienígena eran de espanto, pero eso también aportaba algo nuevo a su día a día.
Efectivamente, la vida era muy aburrida de tranquila que era. En sus mapas del espacio conocido había una larguísima lista de exoplanetas cuya existencia debía ir confirmando de manera observacional (es decir, tenía que ir echando fotos a los planetas). Esa era una de sus misiones. De paso, si veía alguno nuevo que no estuviera en la lista tenía que anotarlo y catalogarlo: que si planeta enano, que si gaseoso, rocoso, que si solitario o asociado a un sistema con una estrella única o binario, planetita, planetazo, planetilla… Los días pasaban despacio para esta pacífica nave de exploración científica.
Hasta que un día vio algo sorprendente. Un sistema planetario parecido al suyo. En su largo periplo (¡Juas! Siempre había querido usar esa palabra pero encaja en tan pocas realidades… Esta es una de ellas: periplo, periplo, periplo…). Pues eso. En su largo periplo esta singular nave había visto multitud de planetas de todo tipo. Y en este sistema, además, en la zona de habitabilidad, había un planeta muy similar al suyo. Era tan maravilloso descubrir una atmósfera de oxígeno, tan hermoso deleitarse con esa azul atmósfera…
Era tan bonito, tan reconfortante, tan mágico… ¡La nave estaba pletórica! Decidió que se acercaría despacio (no mucho, lo suficiente), que miraría discretamente, que lo analizaría… Soñó tanto en los siguientes días, durante su acercamiento, que empezó a temer que, al despertar, el planeta ya no estuviera allí. ¡Ay! Qué ganas de averiguar si se había desarrollado formas de vida como la que le habían construido, tiempo atrás, en un planeta alejado…
Cuando se estaba acercando pudo observar las tormentas, las superficies sólidas y los mares, la variada geografía, la vegetación, los animales… pero no había señales de vida inteligente. Dio vueltas durante varios de los días de este planeta, esperando recibir algún tipo de señal. Pero nada. ¿Sería quizá lo que había estado buscando durante tanto tiempo?
Había leído pocos libros de ciencia ficción, pero un autor famoso ya hablaba de esta posibilidad: colonizar planetas con seres que viajaban congelados o en probetas. Se acordó de un cuento en el que había una especie de cangrejos bajo el mar que desarrollaban una inteligencia que podía poner en peligro a los colonos… Profundizó en los mares, por si se le escapaba algún detalle. No era cuestión de que los cangrejos esos le chafaran el plan. Aunque esta nave no era “colonizadora”, sólo era una misión de búsqueda…
Fotos y más fotos… Y a enviar la información para esperar instrucciones, pues lo que más deseaba era regresar a su planeta. ¿Cómo puede una nave espacial añorar algo? Pues sí, sentía añoranza. En un momento dado se dio cuenta de que había perdido la cuenta (valga la redundancia) del tiempo que llevaba fuera… es decir, lo tenía todo absolutamente anotado, pero no se había parado a pensar en el significado de este Tiempo…
Esperó una respuesta desde su planeta, con el que no se comunicaba desde… ¿desde cuándo? “Ay, mi madre… qué lío tengo”, pensó la nave. De repente, se vio asaltada por una enorme duda. No podía creer lo que se le acababa de ocurrir. Miró en sus mapas… ¿había dado una enorme vuelta para regresar al mismo punto de partida? No… Porque entonces… ese debía ser… ¡su planeta! ¡Su precioso planeta azul! Pero…
Tras un enorme sofoco decidió aclarar lo antes posible tanta confusión. Miró su reloj, que era el reloj que marcaba su propio tiempo y, por otro lado, analizó la geología del planeta y el estado del propio sistema planetario, analizó la estrella central, y llegó a una posible conclusión: ¿y si en algún momento había saltado a un universo paralelo? ¿Estaba frente a su planeta? Pero… en este no había seres inteligentes. Numerosas especies animales saltaban a sus anchas, depredándose y reproduciéndose. ¿Era su hogar?
Números, más números y datos, órbitas, corrientes interestelares, vientos estelares… recalculando… ¡Ufffffff! Definitivamente, aquel no era su planeta. Había tenido un fallo de cálculo, nada más… Respiró tranquila y reemprendió la marcha. Anotó los datos en la ficha número 162.963.571.298:
Planeta: rocoso
Atmósfera: Oxígeno y Nitrógeno
Nombre: …
Aquí dudó… encendió los sistemas de captación de datos y anotó lo que encontró en las redes de comunicación del planeta:
Nombre: Tierra.
Vida inteligente: No
Y es que érase una vez que se era, como todas las cosas que existen y existirán… No, no… Un momento. ¿Existirán? … ¿Ya estamos otra vez? Dejémoslo ahí. Todo sea por la vida inteligente. Aunque la definición de inteligencia aún está por definir del todo… ¿no creen?
Publicado el 10 de julio en el blog de CreativaCanaria.com