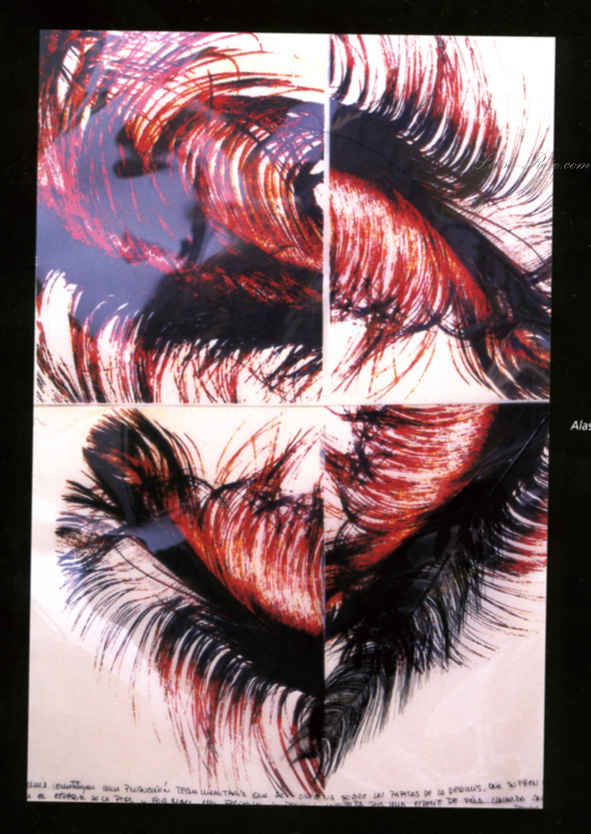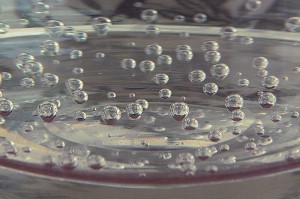Tenía doce años cuando se enfrentó a aquel reto.
Era pequeña, de dientes algo torcidos y pecas mal repartidas. Negros ojos, vivos y grandes, tal vez demasiado grandes. Un pelo rebelde, ni rizado ni lacio, siempre en un intento de recogido en forma de trenza o coleta. Tan delgada que toda la ropa le quedaba grande. Ni asomo de femineidad, lo cual la mantenía en un vilo constante, ya que la preadolescencia no perdona y las hormonas, crueles, hacían de las suyas, pero no de un modo visible.
Berta.
Además se llamaba Berta.
¿Por qué no la habían llamado Laia, como su madre?
Pero… ¿qué tenía de malo aquel nombre? De origen germánico, Berta significaba única, brillante, resplandeciente, ilustre… Sin embargo sus compis del cole no terminaban de entender eso. “Berta, ¡despierta!”, le decían con una colleja los niños al pasar por el pasillo. “Berta la muerta”, o su variante, “Berta huele a muerta”. Ese era el peor. “Berta la puerta”, “Berta nunca acierta”,…
Llegó un momento en que ya no se enfadaba. Les ignoraba. Y un buen día, con diez años, empezó a responder con motes a quienes la insultaban. “¿Ah, sí? Pues si yo soy Berta la muerta, tú eres Rosa la casposa. Y tú Elena la hiena. Y tú Juan el patán. Y tú Andrés, el que le huelen los pies. Y tú Valentín el puercoespín. Y tú…”. Y le dio tal repaso a todos que los niveles de acoso comenzaron a bajar.
Sin embargo seguía siendo la destartalada niña sin amigos, solitaria y rara, que intentaba a toda costa pasar desapercibida, con camisetas anchas para que no se notara la ausencia de pecho, siempre con algún libro bajo el brazo. En esa época le pusieron el aparato dental y las gafas. Una pesadilla. Si ya se sentía poco agraciada eso ya fue el colmo. Así que se enfrentó a esos nuevos tiempos con algo de resignación y valentía.
Porque para Berta salir de casa cada día era eso: un acto de valentía. Su madre había fallecido siendo ella muy pequeña y vivía sola con su padre. Él era un hombre bueno, de esos que deberían figurar en el diccionario junto a la palabra “bueno”. Ella pensaba que el sentido de la composición “hombre bueno” se estaba deformando. Cuando la gente decía “Es un hombre bueno” o “Es un buen hombre”, parecían ocultar cierto sentido de debilidad o incluso estupidez. Berta no estaba de acuerdo. Su padre era fuerte y sensible. Inteligente y audaz. Honesto y luchador. Un hombre bueno. Un héroe para ella.
Cuando Berta empezó a sentir los efectos de las hormonas (es decir, se enamoró perdidamente del chico más bestia y tonto de la clase) y su padre vio cómo arrastraba su cuerpo suspirante y lloroso por las esquinas, tuvo una conversación clara y directa con ella:
“Cariño. Lo que te pasa es normal. No estés tan apagada, mi vida… -le dijo sujetando su carita- Estás creciendo y eso es maravilloso. Tus hormonas te están cambiando y eso puede hacer que estés triste, que te enfades, que te sientas cansada… y que te empiecen a gustar los chicos… o las chicas. Eso ya lo irás descubriendo, no te preocupes. Solo date tiempo. Es posible que en unos meses tengas tu primera menstruación. Eso hará que te sientas rara. Si ocurre, cuéntamelo. Puede que te duela la barriga, la cabeza, te sientas hinchada, quieras tirarme algo a la cabeza…”.
Berta se echó a reír y sus braquets resplandecieron con ella. “¡Por fin!”, dijo Eduardo, satisfecho. “Tú confía en mí. Esto es un equipo, ¿recuerdas?”.
Y Berta dejó de preocuparse en exceso por todo aquel proceso de cambios y empezó a darse cuenta de que el chico que le gustaba era el más bestia y el más tonto de la clase. ¿Cómo podía ser tan tonto siendo su madre la dueña de la librería más grande de toda la provincia? Pero… ¡era tan guapo!
Un día, en el instituto, la profe dijo que harían un concurso de cuentos. Y Berta, sin saber cómo, se propuso a toda costa ganar ese concurso. Se convirtió en una secreta obsesión. Se dijo que tenía que ganar ese premio: la publicación del cuento y un lote de libros a elegir… de la “Librería Bustos”. Precisamente (qué casualidad) la librería de la madre del niño más tonto y más bestia de la clase, cuyo nombre era Asier. Sus padres eran vascos y él era el primogénito. Al parecer Asier significaba eso: el principio. Y ella empezó a fantasear con la idea de ganar el premio e ir a la librería. Se encontraría allí con él y sonreiría… no, eso mejor no (por los braquets).
En fin, que Berta empezó a escribir y a escribir, y a desechar y a desechar, y a elegir un personaje y otro, y a cambiar de idea una y otra vez, hasta que el plazo se fue acercando amenazante y tuvo que decidirse.
Escribiría sobre una mujer aventurera, una madre que finge morir y en realidad se va de viaje con la intención de regresar con historias maravillosas que contarle a sus hijos… Pero por el camino ocurrirían cosas terribles que le impedirían volver.
Pobre Berta.
El suyo era un sufrimiento callado. Y con los cuentos había empezado a liberarse de aquella carga generada por la ausencia de la figura materna. No quiso darle a su padre el cuento, quería que fuera una sorpresa cuando se hiciera público. Esperaría hasta que se fallaran los resultados del concurso… y no ganó.
—-
Muchos años después, Eduardo estaba en su cama de hospital, tan pequeño y destartalado como Berta a los doce años. Allí estaba ella, adulta, con su esposo, Asier (que no era ni bestia ni tonto, solo había sido un niño un poco trasto y muy tímido). Sus dos hijos mayores estaban con ellos, agarrando las manos del abuelo. La pequeña brincaba por la habitación. “Ojalá tuviera cinco manos, así podría agarraros a todos”, decía Eduardo con una sonrisa tan preciosa que todo el edificio podría haberse derrumbado en aquel momento y nadie se habría dado cuenta.
Berta lloraba, sonriendo también. Asier la abrazaba, escondiendo a veces su cara en el hombro de ella. Los dos hijos mayores, Eduardo y Ángel, en silencio, besando las arrugadas manos del abuelo. Todos le miraban, con esa sensación de querer disfrutar hasta el último segundo de vida de aquel hombre bueno.
Entonces el abuelo lo contó.
– Berta, ¿recuerdas el concurso de cuentos del colegio, aquel que tanto te obsesionó?
– Sí, papá. ¿Cómo iba a olvidarlo?
– Pues tengo que contarte algo… Berta. ¿Recuerdas también la caja que hay en el trastero, la azul con un lazo?
– Sí, claro, nunca me dejaste abrirla… ¿pero qué tiene eso que ver con…? – Eduardo levantó un poco la mano e hizo un gesto, como para que le dejaran seguir hablando sin interrumpirle-.
– Pues mira: cuando el jurado leyó tu cuento todos decidieron de forma unánime que era el mejor. Pero era tan triste que la profesora, una vez abrió el sobre para conocer la autoría, me llamó para hablar conmigo. No sabíamos si era bueno que airearas el dolor por la ausencia de tu madre en aquellas condiciones. Aunque… debo ser sincero. Fui yo quien decidió que no se hiciera público… No me sentía fuerte para responder preguntas sobre tu madre. Me preguntaba cómo era posible que lo supieras…
– ¿Que supiera qué?
Se hizo un silencio espeso y caliente como la lava.
– Berta: tu madre no murió, al menos no en el momento en que tú imaginas. Poco después de nacer tú, tu madre se sentó conmigo y me dijo que necesitaba crecer. Que te quería mucho, pero que no había vivido. ¿Cómo iba a enseñarte nada si ella misma no sabía nada de la vida? Me dijo que necesitaba viajar, aprender, conocer mundo… Y eso hizo. No podía decirle que no… Tenía toda la razón. Con la mala suerte de que dos años después falleció en un accidente. De hecho estaba regresando a casa cuando ocurrió…
– Papá… ¿Y por qué…? ¿Por qué has esperado tanto para decírmelo? – Berta estaba ahora echada sobre el regazo de su padre, llorando tanto que ningún mar habría recogido tantas lágrimas, de hecho todos lloraban- ¿Por qué no me lo contaste antes?
– No tuve valor, hija. Nunca tuve el valor… Cariño: la caja azul son los libros que compró tu madre para ti durante su viaje. Jamás me atreví a leerlos… Solo la abrí para añadir los que me dieron en la librería. Berta: ¡ganaste el premio!- Lo dijo con esa preciosa sonrisa, más bella y resplandeciente aún, lleno de orgullo…
Apretó durante un momento más sus manos.
Y se fue.
—-
Berta es abuela. Escribe libros de aventuras y cuentos, sobre todo cuentos. Le gusta leerlos a sus nietos. Está en su pequeño despacho, en un silloncito viejo atestado de cojines. Asier juega en el pequeño jardín, tirado en el suelo, con sus nietos. Ella los ve por la ventana. “Como siga así van a romper a este viejo”, piensa ella divertida. La hija, la menor de los tres, entra con su pequeño en brazos.
– Laia, ¿dónde he metido mis gafas?
– Las llevas colgando del cuello, como siempre…
Se miran y se ríen…
– Te ríes como tu abuelo… -Ambas se miran-.
– ¿Sabes una cosa? Siempre pensé que esto era una tener familia. Muchas personas, hijos, nietos, gente a tu alrededor… Y ahora aquí estoy, rodeada de gente que me quiere y a la que quiero. Una familia.
– Sí mamá. Pero ¿sabes tú otra cosa? Tanto amor no surge por generación espontánea. Alguien te enseñó a querer. El abuelo y tú también erais una familia. Un equipo.
– Tienes razón. Y aunque no llegué a conocerla creo que mi madre tuvo mucho que ver en esto…
Laia se fijó en que tenía un viejo cuaderno entre las manos y, sorprendida, le preguntó:
– ¿Estás leyendo sus diarios de viajes? ¿Por fin?
– Sí. Por fin me atreví. Este es el último… soy una tonta.
– No eres tonta, mamá, no digas eso…
– Ya lo sé, ya… Voy a contarte algo que nunca le he dicho a nadie. –Laia se sentó frente a ella con el bebé y escuchó atentamente-. Cuando aquel día, con doce años, dieron el fallo del concurso, me sentí como si me hubiera pasado por encima una apisonadora… Fue cuando decidí dedicarme a escribir. Supongo que buscando siempre aquel premio. Cuando el abuelo me dijo que había ganado… no sentí alivio. Me hizo sentirme muy triste. Y ahora, tanto tiempo después… Ahora me sentía preparada para saber. Para leer los diarios de mi madre. Para comprender por qué calló mi padre. Ahora es cuando siento que he ganado, Laia.
Cogió su mano, miró al bebé, soltó una lágrima agarrando la vieja libreta manuscrita y repitió, mirándola a los ojos:
– He ganado.
—
Y es que, érase una vez que se era, como todas las cosas que existen y existirán, una caja azul metida en un trastero. Ahora está debajo de una mesa, en un saloncito luminoso donde siempre hay gente y se cuentan historias. La abren y cierran casi cada día para leer lo que ha estado guardando todo este tiempo. Está algo desvencijada, pero sigue guardando misterios que sólo los ojos de los que aman los cuentos pueden desentrañar. Y quién no se ha enamorado alguna vez de un cuento…


 1.- Ella
1.- Ella
 2.- Él
2.- Él
 Cuando estás roto tienes la sensación de que nada de lo que hagas te va a ayudar, aunque eso no es cierto, claro… En mi caso me quiebro siempre que alguien a quien quiero no me quiere o deja de quererme… Es una puñeta, pero he acabado por generar un trauma bastante jodido en torno a este asunto, tanto que he decidico por fin asistir a un especialista para que me ayude a superar ciertos problemas que he desarrollado en paralelo, como crisis de ansiedad y algo que he tenido que buscar en internet (en realidad lo descubrí buscando «ansiedad» y «dolor de pecho»), una dolencia muy jodida que se llama «tanatofobia», es decir, de golpe me da un pánico horrible la idea de morir… Creo que es algo así.
Cuando estás roto tienes la sensación de que nada de lo que hagas te va a ayudar, aunque eso no es cierto, claro… En mi caso me quiebro siempre que alguien a quien quiero no me quiere o deja de quererme… Es una puñeta, pero he acabado por generar un trauma bastante jodido en torno a este asunto, tanto que he decidico por fin asistir a un especialista para que me ayude a superar ciertos problemas que he desarrollado en paralelo, como crisis de ansiedad y algo que he tenido que buscar en internet (en realidad lo descubrí buscando «ansiedad» y «dolor de pecho»), una dolencia muy jodida que se llama «tanatofobia», es decir, de golpe me da un pánico horrible la idea de morir… Creo que es algo así. Por las tardes es cuando más me acuerdo de ti… y de ella.
Por las tardes es cuando más me acuerdo de ti… y de ella. La figura de barro que está sobre el alfeizar de la ventana la hice yo cuando tenía unos 12 años. Es una figurita de unos diez centímetros, en posición de buda sentado, las manos sobre las rodillas. Siempre me ha inspirado mucha paz. Me sorprendió que, después de tantos años, mi madre la guardara. Cuando me mudé aquí me la traje y, desde entonces, ha estado ahí. A medida que se acerca el día D, la miro más, como buscando una respuesta en su postura, como si esa sensación de paz pudiera ayudarme de alguna manera a superar este trance…
La figura de barro que está sobre el alfeizar de la ventana la hice yo cuando tenía unos 12 años. Es una figurita de unos diez centímetros, en posición de buda sentado, las manos sobre las rodillas. Siempre me ha inspirado mucha paz. Me sorprendió que, después de tantos años, mi madre la guardara. Cuando me mudé aquí me la traje y, desde entonces, ha estado ahí. A medida que se acerca el día D, la miro más, como buscando una respuesta en su postura, como si esa sensación de paz pudiera ayudarme de alguna manera a superar este trance…